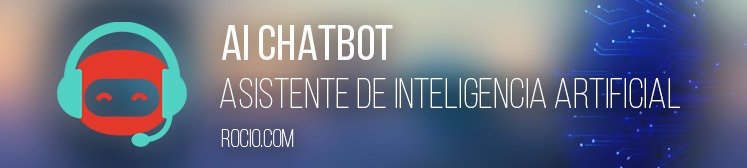Nadie toque a la Virgen
nadie se atreva,
que son hombres de Almonte
los que la llevan.
En pleno campo, bajo un cielo purísimo, que el son abrillanta, se lanza al espacio de la limpia mañana del lunes de Pentecostés la promesa segura de la inmediata salida de la Santísima Virgen del Rocío.
Terminada la última misa, un avasallador entusiasmo se apodera de todos los corazones almonteños, agolpándose a la reja del Presbiterio, que entre vivas y salves esperan ansiosos que se vaya acercando la hora señalada para que puedan traspasarla… Ya no se puede resistir más, y Ella, con su sonrisa hechicera, como Generala suprema, invita a su glorioso ejército de pantalones de pana y camisas sudorosas, el asalto a la fortaleza. La avalancha de almonteños, al unísono, salta y despojan del altar toda la riqueza que lo cubría, dejando sólo el paso de plata de Ella, sonriendo a sus hijos predilectos, a pesar de su semejanza con un árbol aislado en una extensa campiña, una gran noche de tormenta.
La Virgen desciende como precipitada de la altura, como si tuviera alas y fuera a posarse sobre el millar de cabezas y brazos, que la esperan ansiosos, como los judíos el maná del desierto, para poderla lucir triunfante y demostrarle al forastero que si ellos no lo hicieron a la entrada como los demás (porque ellos no entran porque están en lo suyo), saben hacer alardes de supremacía, paseándola para admiración y estremecimiento de todos, ¡a Ella, la más bella de las Vírgenes y la más amante de las Madres!
Ya está la Virgen en la calle (si se le puede llamar calle a la explanada de polvo y arena que se extiende delante de la ermita) y apenas sale, el mundo entero observa un fenómeno atmosférico que los deja paralizados, a todos menos a los rocieros, porque sabemos que:
Cuando por la Marisma
la Virgen sale,
hasta el Sol se detiene
para rezarle.

Foto realizada el día 24 de mayo de 2010, antes de su entrada en la ermita
Los que saben rezar, rezan siempre que el nudo que se les forma en la garganta y las lágrimas lo dejen; los que no, los que somos hijos del campo, los que no sabemos de ciencias teológicas, pero sabemos amar y dar a cada uno lo que es suyo, nos aferramos a las andas del paso y allí derramamos el raudal de emociones que tenemos oculto, allí pedimos fe, que no nos falte la esperanza, que tengamos caridad, que seamos responsables en nuestros puestos de batalla, que haya justicia en el mundo, y paz y lumbre, y Dios por encima de todo; y allí le rezamos con los músculos, con las lágrimas, con la sangre, con el sudor, con la fatiga, deseosos de ser uno más de los que se cobijan bajo el manto misericordioso de esa Reina y Pastora que para los almonteños es Madre, Esposa y Hermana.
¡Qué contenta estará la Virgen con aquel generoso dar de aquellos sencillos corazones!
Se apiñan, se enlazan, se destrozan, nada importa, queremos ser los pilares fundamentales que sostengan a la Madre del Redentor; el polvo que se levanta, se eleva hasta el Cielo, donde los ángeles lo recogen y lo pasan al haber del libro de la Vida, de cada uno, de los que luchan por dejar si es preciso las tiras de su propia carne, para que a la hora del Juicio y ante tremenda factura pueda decirnos:
¡Venid, benditos de mi Padre, os esperaba, para que forméis mi corte de honor!
Almas caritativas que bien pudieran llamarse Verónicas, abanican con cariño a los más expuestos a morir asfixiados.
Se hacen esfuerzo sobrehumanos para siquiera poder tocar los varales del paso, repitiéndose las escenas evangélicas, de aquellos primeros cristianaos que sabían sanaban con el solo tacto de las vestiduras de Jesús.
¡Aquello es algo brutalmente sublime!, como le oí decir llorando a un sacerdote, cuando por primera vez vio la incomparable procesión.
Para poder sentir verdaderamente lo que se siente debajo de esas andas que tantas súplicas y tantas gracias tienen oídas y esculpidas con sudor y sangre almonteña, se necesita ser almonteño, ¡no nacido y bautizado en Almonte, como muchos se creen, sino ser almonteño por espíritu y por amor a esa Reina y Señora de las Marismas!
Y esa es la única razón de ser de por qué el patrono, el intelectual, el trabajador y hasta Infantes de España, formando la más bella hermandad cristiana, se disputan el honor de una asfixia.
Y ese amor ciego, brutal si queréis, pero sincero, es el origen y fin de ser de esa Romería a la que tantos pusilánimes de espíritu, devotos de vía estrecha, ponen en entredicho y se santiguan como beatas al oír hablar de lo que para nosotros los almonteños es la ilusión de todo un año.
En incontables ocasiones, cuando por mis deberes de estudiante me encontraba lejos de Almonte, he oído de bocas detractoras calificarnos de bestias, fanáticos e irrespetuosos; en ese momento cumbre de nuestro “Rocío sin par”, yo, Madre y Señora Nuestra, lo único que te pido, Blanca Paloma, es que nunca, en ningún momento de mi vida, deje de amarte, pero no con ese amor fino y delicado con que, por lo visto, lo hacen los espíritus refinados, sino con el amor avasallador y desenfrenado, lleno de primitivo salvajismo, con que te amaron mis abuelos, te aman mis padres y con el que quiero que el día de mañana te amen mis hijos.
Por Ángel Díaz de la Serna y Carrión
Revista ROCIO nº 45 junio 1962